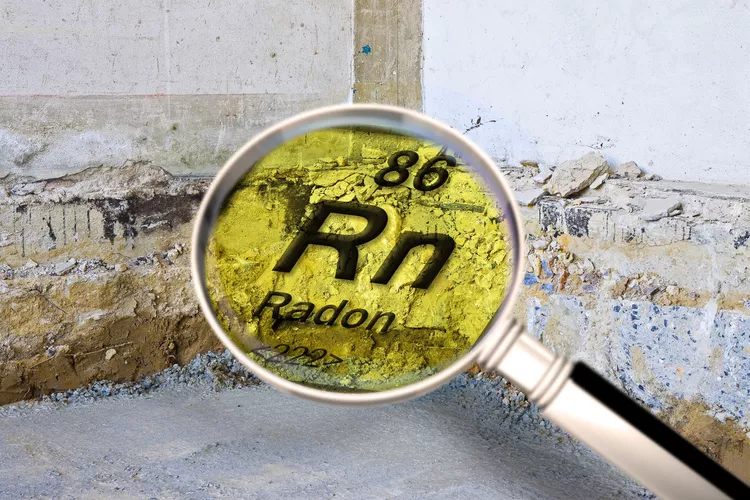…y debemos prepararnos para el frío en el trabajo. En el entorno laboral no es infrecuente encontrarse en situaciones en las que pueda haber exposición a temperaturas bajas, aunque como es natural, habría que diferenciar entre lo que es una situación de falta de confort, como por ejemplo la que se produce antes de la pelea por graduar el aire acondicionado en una oficina, y una situación en la que existe riesgo real por estrés térmico para la seguridad de la persona, como lo que puede suceder en el interior de una cámara frigorífica a temperaturas por debajo de 0ºC. En esta entrada nos centraremos en el segundo caso, y deberemos tener en mente fenómenos que conocemos aunque sea de oídas, como son la hipotermia, la congelación o el pie de trinchera.
 En algún momento habremos escuchado noticias, y visto incluso fotografías, de montañeros que se han expuesto a temperaturas extremadamente bajas y que han sufrido los efectos en su cuerpo; seguro que nos han llamado mucho la atención como los daños se concentran principalmente sobre los dedos de los pies o manos, las orejas, la nariz… ¿pero por qué es ahí donde se producen los daños iniciales, y qué podemos aprender de ello?
En algún momento habremos escuchado noticias, y visto incluso fotografías, de montañeros que se han expuesto a temperaturas extremadamente bajas y que han sufrido los efectos en su cuerpo; seguro que nos han llamado mucho la atención como los daños se concentran principalmente sobre los dedos de los pies o manos, las orejas, la nariz… ¿pero por qué es ahí donde se producen los daños iniciales, y qué podemos aprender de ello?
Lo primero que podemos pensar, intuitivamente, es que son zonas muy expuestas, que pueden ser protegidas pero de forma limitada: necesitamos poder coger y manipular objetos con las manos, los pies tienen que conservar la movilidad para caminar, tenemos que poder respirar el aire, oír lo que está pasando… por lo que no podemos simplemente cubrir y tapar esas zonas completamente, como sí hacemos en el torso o abdomen. El razonamiento es cierto, pero habría que hacer alguna otra consideración.
La primera, hay que recordar que la ropa que nos ponemos no nos calienta, sino que dificulta que el calor escape de nuestro cuerpo a un ambiente más frío; es un aislante, y lo que realmente genera calor somos nosotros. Un ejemplo sencillo para demostrarlo es el de las sábanas de la cama, que cuando nos acostamos están frías pero por la mañana dejamos calientes. La calidad de la ropa con la que nos cubramos en lo que se refiere a su capacidad de aislamiento es entonces muy importante, y un error común es pensar que cuanto más gruesa sea la capa que nos pongamos menos frío pasaremos, cuando puede que una prenda más fina pero más aislante sea mejor y más cómoda.
La segunda consideración es que tenemos que tener presente relación que hay entre el volumen y la superficie de nuestros cuerpos; perdemos calor principalmente por nuestra superficie, la piel: por evaporación del sudor, por radiación (emitiendo radiación infrarroja) y por convección (por estar en contacto con aire más frío). La producción de calor, en cambio, tiene que ver con nuestro volumen, ya que nos sube la temperatura como residuo de los diferentes procesos metabólicos que realizamos, de modo similar a lo que pasa con una bombilla incandescente, que produce luz pero pierde mucha energía en forma de calor.
Sabemos pues que existe una relación entre el volumen y la superficie en la manera en que perdemos calor, ¿pero cómo de importante es y cómo nos afecta?
Simplifiquemos nuestro cuerpo e imaginemos que es un cubo geométrico en cuyo interior (su volumen) se producen todos los procesos bioquímicos necesarios para vivir, generándose también ese calor vital que vamos a perder por su superficie. Ahora inventemos unas cifras: imaginemos que por cada m3 de volumen podamos producir una caloría, y por cada m2 de superficie de sus caras se pierda también 1 caloría.
 Supongamos ahora que el cubo tiene 1 metro de arista (lado común a dos caras). Si recordamos las clases de matemáticas del colegio, su volumen se calcula elevando al cubo la longitud de su arista (a), es decir, V=a3, por lo que nuestro cubo tendrá un volumen de 1m x 1m x 1m=1m3 y producirá entonces 1 caloría. La superficie del cubo, en cambio, es su área, que se calcula multiplicando la superficie de una de sus caras por 6, que son las que tiene. En nuestro ejemplo, el área de una cara será 1m2, por lo que el área del cubo será 1m x 1m x6=6m2 y perderíamos 6 calorías: nos estaríamos enfriando.
Supongamos ahora que el cubo tiene 1 metro de arista (lado común a dos caras). Si recordamos las clases de matemáticas del colegio, su volumen se calcula elevando al cubo la longitud de su arista (a), es decir, V=a3, por lo que nuestro cubo tendrá un volumen de 1m x 1m x 1m=1m3 y producirá entonces 1 caloría. La superficie del cubo, en cambio, es su área, que se calcula multiplicando la superficie de una de sus caras por 6, que son las que tiene. En nuestro ejemplo, el área de una cara será 1m2, por lo que el área del cubo será 1m x 1m x6=6m2 y perderíamos 6 calorías: nos estaríamos enfriando.
Multipliquemos ahora por 10 el tamaño del cubo y veamos qué sucede: el volumen aumentará a 1.000m3 (103) produciendo 1.000 calorías, y su superficie será 600 m2 (6×102), perdiendo 600 calorías; si comparamos con el cubo más pequeño, al ir aumentando tamaño perdemos relativamente menos calor a través de la superficie de la piel, que es una de las razones por las cuales los animales que viven en climas fríos tienen esas formas tan redondeadas y voluminosas; les ayuda a mantener el calor que producen.

Ahora fijémonos en nuestros dedos y comparémoslos sin ir más lejos con las piernas, para terminar de entender el razonamiento; sus formas son similares, pero hay mucho menos volumen en relación a su superficie de piel en los dedos que en las piernas, por lo que perdemos más calor por ellos y sentimos ahí antes el frío. Fijémonos también en cómo es la nariz, una estructura hueca soportada por cartílago, o la oreja, plana y ancha, con una enorme superficie que cubre también cartílago, para darnos cuenta de que es normal que sea ahí donde empecemos a sentir el frío.
Por supuesto esta es una simplificación y afectan muchas más variables, como que son zonas alejadas del tronco y el abdomen o que tienen poca musculatura (donde se genera mucho calor). Tampoco hemos tenido en cuenta el sexo de la persona, su edad, su aclimatación, la actividad que se realiza, el tipo de ropa, la humedad, las corrientes de aire… que son factores que podemos tener en cuenta a la hora buscar soluciones desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales cuando nos encontremos en una situación de posible estrés térmico por bajas temperaturas.
En la siguiente entrada relacionada con el frío veremos los efectos del frío y las herramientas que tenemos para protegernos, tanto de manera natural como artificial.